QUIZÁ ESTAS PÁGINAS SEAN UNA BUENA MUESTRA DE CUÁL ERA, en aquellos lejanos días, mi idea de escribir una novela “o algo así”: más lirismo pastoso que narración, más palabras exaltadas que historias o cosas o casos…
¿Será cierto que el ridículo puede purificar tanto como antes, según dicen, purificaba el fuego? Sólo hay una manera de saberlo…
Mi sueño es poder retratar este infierno y paraíso: el ahogo solar y los cuerpos desnudos; expresar nítidamente el brillo calcinado de los pastos y las copas de los árboles, estáticas en esa quietud sin nombre, repletas de savia y color. (Plasmar la afonía del verano tropical en un litoral deshabitado.)
Cuando en el trópico se detiene el viento, el rutilar del sol es un vaho hipnótico. A veces el calor se convierte en un vapor pegajoso que ciñe la ropa al cuerpo e incita a reinventar todos los placeres. Dar un paso es como atravesar una gigantesca telaraña. En esos casos es mejor quedarse quieto y respirar plácidamente la humedad en esa crucifixión de calor y sudor y apenas moverse, apenas rozarse, o lentamente tocar apenas los labios y entre vapores sentir el hormigueo en las piernas cuando baja por ellas una gota de algún sudor ajeno.
Trópico. Mar... El cielo con el calor del infierno. Un letargo beatífico. La desnudez grita desbocada, y el tiempo, se suspende en fragmentos, como las hojas, de los árboles, que no se mueven, porque no hay viento, y simplemente están, allí, con su verdor resplandeciente, reflejando el sol despiadado…
Aquí el mundo es un inmenso jardín incandescente e inmóvil. Aquí no hay prisa para nada, se come cuando se tiene hambre, se duerme cuando se tiene sueño, y así con todo...
Y la arena… un apergaminado cuerpo sinuoso… La piel suda sin pausa y las miradas se encuentran en cualquier punto y se detienen por horas envueltas en vapores azulados y bienolientes, miradas basculares entre unos ojos y unas piernas y otros ojos y otras piernas; miradas de humo; y el calor, etéreo, amenaza con no dejar de crecer; la cabeza se despega del cuerpo y flota; el cuerpo no puede moverse sin la cabeza y entonces descansa perpetuamente, simplemente allí, testigo de nada, como los árboles estáticos...
Los cuerpos brillaban sobre la arena como estrellas diurnas. Las olas… una retahíla sensual… y nosotros, acostados en ese desierto aguado bajo el cielo infernal…
Los árboles —yo no sabía sus nombres y pensé que debía averiguar sus nombres— medían por lo menos veinte metros de altura. Sus hojas no se movían. Todo estaba quieto e idéntico; el único movimiento era el de las olas, y también ellas parecían brotar de pronto de una pintura, a intervalos arbitrarios.
Diana se durmió sin avisarme que lo haría. Parecía una quietud más, parecía muerta, la llamaba, la llamé incansablemente. Pero dormía, sin mí, no sé dónde. Su cuerpo dormido, relajado, parecía agua de bronce; y quise conocerla así, dormida, mecerla como el mar, en resaca, acariciarla despacio, como las olas desacertándose en la arena sinuosa; pasar las manos sobre todo su cuerpo y repasar y repasar su viveza dormida, apenas tocándola…
Azul, verde, oro... Es muy fácil decir cielo, selva, sol... Tanto que queda uno vacío, hastiado de la nada.
O decir: el sol brillaba en las hojas de los árboles, en las piedras secas, en la arena, en los cuerpos como estatuas doradas… Solo un abrazo de esos cuerpos mueve algo al interior del cuadro y le da vida a la ilusión. Algo cambia, avanza o retrocede, quizá la posición de los brazos y las piernas, de una mano dócil, de un vientre indócil, quizá los ojos pasando de un ojo a otro, quizá unos labios abriéndose sobre otros labios entreabiertos…
Los contornos son húmedos, las pendientes resbalosas, vivir es en un deslizamiento leve, apenas perceptible. Las palabras son siempre comunes y nunca van más allá de sí mismas, de sí mismas en los cuerpos que las pueblan… No ver, no ver nada o casi nada, ver las formas transformándose sujetas a fuerzas imposibles de definir, de fijar, solo el avance de hondonadas y figuras coloridas, de anillos y serpientes y arco iris, de ríos de savia escarlata... Un río de savia entre sus senos de caramelo, sus senos relajados como cachorros dormidos… En ese ahogo feliz nadie se mueve o si se mueven es una ilusión superflua... y, sin embargo, las hamacas se mueven, es la inercia de los vivos... El sol es una fuerza paralizante. Estar, solo estar. Quietud y silencio bajo el cielo infernal.
Y luego los besos obvios, infantiles y prohibidos, primerizos, y siempre, todo, contra un trasfondo difuso; y la humedad, no comprender la humedad de los vientres encharcados y de ese nudo imprescindible que los sujeta y atrae y no soportar más las ganas y desear como en los sueños, tanto, tanto, imposibilitados para movernos y movernos tan lentos como caracoles y después de siglos descubrir un pecho, el otro, tersos, un abdomen, vago, que se levanta apenas, y respira, y despierta, y los ojos apenas cerrados, perdidos sin saber lo que están viendo pero queriéndolo injustificadamente, y olvidar incluso de quién son esas manos largas como los días del verano y no saber por qué estamos aquí pero no saberlo sabiendo que no nos importa... Ya, ya... Y el sol, derritiendo el mar. Nos movemos, poseídos: porque la fuerza viene de otra parte.
Luego, tras otras tantas centurias cotidianas, la noche: el espacio de acción para seguir mejor el impulso de lo deseado en el hipnotizante reposo del día. La noche trae consigo la brisa y los cuerpos, apenas cubiertos, ahora con el jardín oscurecido, se dan mayores libertades, se sienten invisibles y quieren atreverse a todo, esta vez a todo, revueltos, primitivos. Las miradas se hacen más vívidas e inquietantes, dibujan caminos y metas y renacimientos, vueltas y más vueltas; la garganta se vuelve líquida anticipando el nuevo sudor de la noche, ya no solar ni brillante sino en penumbra, con suspiros ocasionales y cíclicas inclinaciones…
De nuevo el mar… Siempre su presencia circulatoria que ahora no se ve pero se oye y es el rugido respiratorio de la vida misma.
Con el jardín ensombrecido los cuerpos siguen la cadencia de las olas y se sienten tan francos como océanos en sus mecánicas repeticiones… Es que al clima del día, que hace sufrir al cuerpo, le sigue el clima de la noche, donde el cuerpo sabe intervenir en la noche porque le roba frío, oscuridad y miedo: en el trópico, los días ardientes preparan las noches ardorosas, el clima se vuelve clima del cuerpo y el día se agota en las ansias del atardecer y la noche presta sus escondites a los amantes que vegetaron en el día como altos árboles quietos e ignorantes de toda verdad; porque la verdad prefieren hacerla en movimientos y gemidos y riesgos y trampas al
mundo… Ahora somos nosotros contra el mundo. Nosotros dos...
¿Pero en realidad dije eso? Y ella me escuchó decirlo y sonrió, todavía poseída por la pesadumbre solar…
Así comenzamos nuestra historia o nuestra falta de historia, nuestra imposibilidad de una historia, inmersos en una nube vaporosa y volátil y quizá, incluso, lírica, anacrónica, endrogada, hasta vergonzosa en esa niebla iluminada…
No nos conocíamos, solo compartíamos el tedio, la desesperanza de haber vivido esperando; y la espesa lasitud del día, tantas noches con la lengua amarrada por el pánico; contra el mundo; nuestros cuerpos flotaban como miradas disipadas; los ojos incendiados y confusos y anhelantes; yo quise devorarla pausadamente, como —imaginaba— hace mucho tiempo devoraban los fieles a sus diosas… Por supuesto, al devorarla quería que ella me devorara, que me desgarrara con cinismo, que me volcara a la enajenación…
En la madrugada, de nuevo, la garganta seca, como si se tragara uno el sol para llevarlo hasta la noche ocultándolo en las vísceras adormiladas… En esas noches los dioses huyen del jardín y ya no lo vigilan... Y entonces el hambre, el hambre pero de qué... ¡Y sentir sus pasos, firmes hacia dónde, sin mí, hacia la lejanía! Y callar con su mirada en mi pecho trepidante, su mirada arrastrándome a sacudidas... Surgió súbito el riesgo de no salir jamás de esta noche... Pensar entre nubes o sombras, relámpagos de sentido y orden… Porque allí la noche era un lugar y no un tiempo… Un jardín umbroso, azulino… Y los cuerpos, desiertos de rubí, vibrantes, ¡intuíamos con los labios condenados la probabilidad de un crepúsculo distinto! Obviamente no teníamos ninguna palabra para decir nada de eso, de esto, nada… Es que en ese lugar sin tiempo no cabía, casi, ninguna palabra precisa… Necesitábamos, quizá, simple y categóricamente callarnos, callar la vida, la ciudad, toda la mierda, callar para siempre la vana palabrería de los políticos, de los periodistas, de los padres, de los libros bonitos y de los libros de moda, de la historia moral entera del mundo; nos besamos porque queríamos estar callados y callar al mundo; callados y eufóricos, con besos eufóricos, sin miedo, nada de miedo; solo los cuerpos plegados; y los muslos, las ingles sudorosas; porque nos daba la gana que el mundo nuestro fuera solo esto, lenguas ciegas y penetrantes, y porque los cuerpos lucían simplemente hermosos, así, plegados y anónimos y confundidos, juntos y callados e ignorantes como si fuéramos piedras o nubes, o agua revolcándose entre las piedras o entre las nubes, aguas lenguas entre piedras pezones, agua fluyente… queríamos ser agua en un mundo de piedra e inventar palabras o prescindir de ellas, ah sus muslos de piedra, su musgo profundo, su aroma a tierra mojada… Nosotros dos... ¿Acaso lo dije de nuevo, durante el beso? ¿Dos, por qué dos? La paz estaba con nosotros, por un segundo, un siglo, vivir... Por ratos parecía que solo existía una palabra, “hermosos”, por ejemplo... Creo que pasaban horas y solo existía esa palabra tan malversada por la gente, esa o alguna otra, cada vez solo una palabra parecía habitar mi mente… Ni siquiera sabía su nombre ni ella el mío… Horas que eran minutos que eran horas, horas que eran la reverberación de la palabra “hermosos”, por ejemplo, horas entonces que no eran minutos ni tiempo porque el tiempo era solo esas palabras, somos hermosos, nada más, o menos patéticamente: nos vemos hermosos, solo esas hermosas palabras repetidas mientras nos penetrábamos mutuamente con todo tipo de simbologías y eficacias mudas... Y sus labios llenos, semiabiertos, como gajos de mandarina… Nosotros… ¿La realidad? Solo una nube de piel y consciencia…
Pero la palabra finalmente se deshizo, se convirtió, seguro, en voz, es decir, en tiempo; alguien la dijo de verdad, nosotros, o ella o yo o alguien, y nos dejó, y volvimos y negamos y nos acercamos de nuevo a morir... Dolía dejar de mirar aquel horizonte y volver, tener que volver.
A la mañana siguiente, otra vez la ingravidez: la crucifixión en las olas; repetible, incansable; obsequio, supongo, del universo incomprensible... O más bien, apenas más allá de las olas, en el vaivén y la espuma… Flotar de frente al sol y hundir los oídos y dejarse llevar y dejarse tragar por el cielo insomne y total… Perder la gramática y la casticidad y creer y sentir que la mudez submarina nos acercará algún día al horizonte, al final mismo del mar infinito, horizonte móvil, límite que crece cada vez que lo miro, que me acerco, cada vez que insisto en pensarlo mejor para poder decirlo y contarlo y mostrárselo a... ¿Es todo el silencio la profundidad del mar?
Luego, a mediodía, el sol apenas se vislumbraba detrás de las nubes, tenues como velos. Quemaba, pero sin hacerse notar demasiado.
¿Debería ser así, el amor? ¿Es posible un gesto que elimine todos los gestos?
¿Un ritmo que muestre más o mejor que todos los significados enlazados? Esta caricia, mirarnos, callar, ceder de nuevo, ocupar los labios para callar todas las palabras y balbucear el silencio con los labios y la lengua y otros labios y otra lengua... Nosotros... Escribir el silencio con todas las palabras. ¿Pero podrían todas las palabras decir el silencio? ¿O mostrarlo a través de todo lo dicho?
Cada libro habría de ser interminable… Nunca callarse: escribir para que este silencio no permita que el escándalo del mundo se haga de verdad insufrible… O ni siquiera los libros sino esto: lo interminable mismo. Como parece ser el dolor cuando es dolor verdadero, es decir, cuando decimos que es verdadero porque parece ser interminable… O cuando nunca llega a ser nada estable, definitivo, duro como se supone que debe ser la realidad o, incluso, la literatura… Ahora, claro, en este preciso instante, hablo ya tras el sopor, con el sol a la espalda, al borde del olvido... Antes no, antes no me interesaba ni lo interminable ni la realidad ni la literatura: aquel momento bastaba, aquel lugar común, una playa, la noche, las sombras, los cuerpos anónimos y mudos y las consciencias tergiversadas. Bastaba con la palabra “hermosos”, por ejemplo. Pero la cabeza siempre vuelve al cuerpo y a los días corrientes… ¡y luego querer a diario volver a perder la cabeza en aquel calor húmedo, en su cuello palpitante, en esa atmósfera herbosa!
Ella, sin embargo, ha olvidado del todo ese comienzo que solo podría sobrevivir si siguiera siendo siempre comienzo. A esto, simplemente, se deberá ese libro interminable que algún día debería escribir…
Yo la abrazaba, creyéndola muerta. Pero fue allí cuando estuvo más viva. Ida, sin su voz, sin su nombre, sin el mundo. Vacía, tan vacía como el cielo en la plenitud del verano —ese cielo vacío que vela al universo—, como la cabeza cuando flota ligeramente entregada al aire, al mar, a la confluencia de su pecho y el mío, solo ese ritmo taquicárdico y mudo, una y otra vez, una vez más y de nuevo, siempre más, siempre más, de vuelta del miedo y de vuelta al miedo... Era la vida, haciendo una promesa…
Extrañamente, ella despertó sin hambre ni sed. Quizá fue al despertar cuando en realidad murió. Era imposible ser, solos, nosotros dos.
[6:51 a.m.]
_ _ _
16/11/07
18 de enero de 1999
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
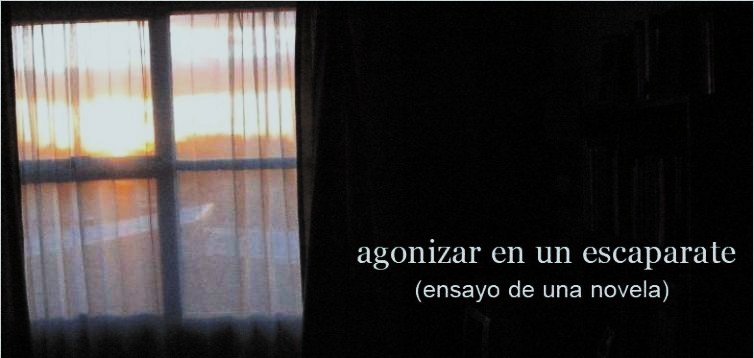




No hay comentarios:
Publicar un comentario