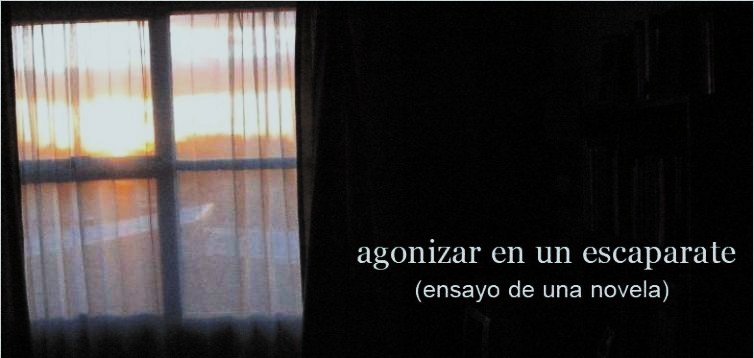DE TARDE EN TARDE Y CON EL FIN DE ROMPER LA QUIMÉRICA CALMA QUE EXUDA EL UNIVERSO, disfruto la autotortura de imaginar a Diana trasmutada en un ave demasiado frágil para este mundo recio y malagradecido...
Un ser fantástico, infantil, un ave desprotegida a quien la anchura de sus alas nunca le permite mirarse en los espejos. (Lo cual no impediría que los demás podamos verla, aunque ella no pueda saber cómo la vemos: de una belleza sencilla y definitiva, irresistible en la práctica diaria de mirarla y mirarla.)
Aparenta inocencia; se muestra, se ofrece sin el más mínimo gesto de malicia; casi no es posible creerla real.
Uno solo quisiera protegerla, como si fuera una rara especie en extinción, salvarla...
Pero cuidarla de ese modo le impediría volar. Es la paradoja de la protección... A no ser que el refugio que la resguardara fuera tan grande como el cielo... Ella huye: no quiere que nadie le impida volar, aun si es recluyéndola en un cielo inmenso.
¿Sabe acaso que nunca podrá evitar que otros quieran tenerla cerca y admirarla y tocarla y seguramente poseerla?
Siempre habrá alguien a punto de devorarla.
Yo la quiero. Pero el precio de su afecto es tenerla entre los brazos solo el tiempo que dura un aleteo. Después, solo queda verla alzar vuelo, sin que siquiera ella sepa dónde va... Su fragilidad, simulada o no ante sí misma, se convierte en una imperiosa tiranía: sabe, esto sí, que desde lejos nadie podrá jamás doblegar su ímpetu; esa brecha es su guarida.
Un soplo mínimo de aire levanta sus alas y se va. A una distancia imposible de recorrer veo aún el esplendor batiente de su envergadura. Me pregunto, no sin envidia, hasta dónde será capaz de volar.
[2:50 p.m.]
_ _ _
21/1/10
16 de abril de 1999
Suscribirse a:
Entradas (Atom)