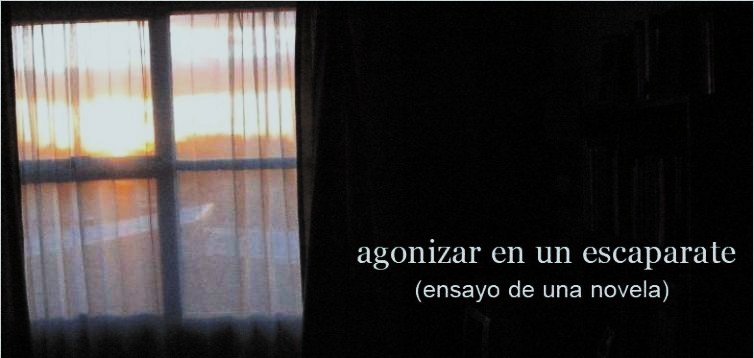CAMINO POR UNA GIGANTESCA AVENIDA. Hay ocho o diez carriles en cada dirección. En medio se extiende un bulevar con los cipreses y las bancas y las fuentes de rigor; pero ni allí hay descanso. Las aceras están superpobladas, la gente corre y se apeñusca sin mirar por dónde, con quién, cómo. Miles, millones, todos sin detenerse a mirar; y de música de fondo el ensordecedor estrépito de los motores: un susurro que desde cualquier sitio elevado se oye como el ronquido monótono de un gran animal. Me detuve un segundo en media avenida, viendo esa ominosa multitud en su verdadero carácter: una única y terrible soledad.
Un amigo me dijo el otro día que él solo se siente acompañado cuando llega a su apartamento y enciende el televisor. Es que entonces el miedo cede —me dijo—, se oculta. El miedo, supongo, a ser devorado por ese animal que nunca muestra el lugar donde se abren sus fauces, aunque siempre sintamos su aliento.
Me senté. Miré con detenimiento e imaginé un día en el que los niños creerán que el ciprés de un parque es una copia imperfecta del ciprés nítido y aséptico que ven en la pantalla de su computador. Ese día futurísimo los niños creerán, en efecto, que la realidad es una reproducción vulgar de la realidad inmaculada de las pantallas y los mundos virtuales. Pensarán, pues, que Platón fue un ingeniero anacrónico. Porque los niños sabrán que el original es la imagen del árbol, quizá, incluso, la gráfica matemática de su código genético guardada incorruptiblemente en la memoria de alguna supercomputadora cuántica; y creerán que el árbol de la calle, cubierto de polvo y de musgos y plagado de parásitos sépticos y mecido por el viento y sujeto al tiempo, ese pobre árbol que envejece también y que pierde hojas repetitivamente, es solo un producto fallido.
Y luego pensé que ese día, de estar aún vivo, correré a la casa de algún conocido y le pediré que hablemos del pasado. O me lanzaré sin miramientos a las manos huesudas y fruncidas de algún amor adolescente; ya no nos conoceremos, es cierto, pero sabré que quizá ese amor habrá guardado más de mí que yo mismo. Es decir, como última opción para salvarme del tiempo, espero que esas mujeres que he amado no me olviden del todo, y que algún día, en su ancianidad, quieran dejar de sentirse tan lejos de sí mismas.
Porque no es cierto que las personas se desvanezcan del todo de la memoria, quedan allí latentes y surgen gracias a cualquier nimiedad insospechada. Así es como volvemos a momentos que casi habían dejado de existir. Yo espero volver a existir tal como soy ahora o como he sido cuando alguien que me haya amado me recuerde, al borde de la muerte. Por mi parte, sé indubitablemente que volveré a Diana muchas veces —a ella y seguramente a otras—, como se vuelve siempre al animal que esconde sus fauces, estas ciudades crecientes y amadas y sus calles interminables, al borde de un futuro sin árboles ni realidad; estaríamos seniles y locos con todos nuestros amantes en un circo de fantasmas erotizados, pero estaríamos juntos, callados y heroicos ante el ronquido del animal que siempre quiso tragarnos y nos tragó.
Lo terrible es nunca saber si los otros querrán también recordar.
[9:44 a.m.]
_ _ _
27/3/08
08 de noviembre de 1999
24/3/08
01 de mayo de 1999
HABRÍA QUE MORIGERAR EL ÁNIMO, amaestrar el espíritu hacia la indiferencia. Cuando vemos aparecer esplendorosa a la belleza, desplegándose como faisán o como caída de agua, cubierta de arreboles y aureolada de frescura azul y verde; cuando vemos que desfila por el mundo como si fuera suyo y nosotros fuéramos simples espectadores impotentes —lo cual casi siempre se cumple—; cuando quiere dictar la cadencia del tiempo en nuestros ojos y en nuestra piel, avejentando a unos y rejuveneciendo a otros, esos pocos privilegiados. Cuando esto pasa, y cuando pasa aún más y nos lanzamos temerarios hacia esa belleza sospechosamente encarnada, es ahí donde no hemos aprendido: ante la brutalidad y el ímpetu con que cierta belleza penetra el mundo y a nosotros en el mundo, deberíamos dejarla reposar, como flotando allí en ese cielo que parece encubrirla, y mirarla con cierta distancia, observando sus más tenues movimientos y cambios de color, y su consistencia a través de los días. Porque la belleza confía en nuestra violencia, en nuestra premura, y esa es su arma letal contra nosotros.
Además, toda belleza humana es solo piel perfumada y agasajada con diversos obsequios que desproporcionadamente reparte la tierra: bellezas de marfil ondulado, bellezas de ópalo, ojos como estrellas selváticas y dorsos y muslos y cuellos pulidos y tersos como regazos o lechos para dioses, si existieran; bellezas imprevisibles de largas cabelleras aciculares y endrinas, labios de ébano con fuerza de titanes y melenas largas y cortas y rojizas y acarameladas, un jardín alucinante rebosante de perlas en flor y senderos fosforescentes y riachuelos dorados. Todo desplegado para conquistar la paciencia, para enervar las resistencias y provocar el desorden de los cuerpos y ensañarse contra los vencidos; porque la belleza siempre es signo de guerra, y cuando vence destruye y si no devora, poco a poco digiere a su víctima hasta dejarla convertida en un manojo de ilusiones, de nostalgias, de pesadillas.
La belleza siempre es guerrera.
De allí que sea casi imposible encontrar la conjunción de cruda belleza e inocencia. De allí el atractivo de las vírgenes y las santas, cuando son bellas, majestuosas, a veces etéreas; porque en ellas se combinan supuestos enemigos: la templanza y la voluptuosidad, la humildad y el poder. Y entendemos también a la mujer fatal, esa belleza demoníaca que no disimula su espíritu e invita a la lucha abierta y triunfa y sabe que triunfa, y eso la hace más bella y más inaccesible.
La belleza —no por sí misma sino por el embrujo que produce, y la ciega entrega de los sentidos— siempre lleva las de ganar, siempre, porque quienes contemplamos la belleza somos por definición más débiles que la belleza misma: de lo contrario no la contemplaríamos embobados, la dejaríamos reposar a la distancia, casi sin prestarle atención, para que le hiciera verdadera falta nuestra mirada.
La belleza se sostiene en su fuerza por las miradas y el deseo, el culto y la rendición. Una belleza inadvertida pierde su humor asesino, ese aparente destino avasallador. En reposo, flotando sin nadie, la belleza se suaviza como la carne después de una noche en remojo de piñas o papayas; en reposo, sin miradas anhelosas, la belleza pierde su ímpetu y se acerca con calma a la paz, al candor de un cuerpo que puede entregar su hermosura sin tener que cobrar a cambio ánimos y serenidades. Por eso conviene dejar que la belleza respire también por su cuenta… Aunque lo más difícil, casi irrealizable, es poder sostener allí, flotando en calma, a cualquier belleza que se precie de serlo. Colocá por allí a tu belleza, dejala reposar para sacarle su vicio, para drenar su sangre virulenta, y al cabo de pocos días te encontrarás más solo que nunca, con el lugar donde pusiste la belleza vacío como un vientre condenado: porque la belleza no soporta la calma, no soporta no ser mirada, ansiada y acosada, y dada tu indiferencia medicinal, la belleza prefiere saltar de su nicho y volver al caótico mundo donde pululan esos héroes ciegos y sordos para todo lo que no sea belleza.
Ciertamente, preferimos la ruina en la belleza que la calma y la paz, y el éxtasis siempre es inquieto, siempre conlleva la punta del caos. La indiferencia sería defender la muerte… Por eso todos los días, a cada momento, en los bares y los autobuses y las oficinas, en las aulas y los mercados, a cada instante, con emboscadas y espionajes y ataques a quemarropa y a contrapelo, se declara una guerra. Y esta guerra no terminará, demos gracias a Dios.
[9:41 a.m.]
_ _ _
10/3/08
26 de mayo de 1999
Acababa de intuir la teoría del miedo; aquella noche juró completarla, aceptó demostrar que cada uno es la sensación y el instante, que la continuidad aparente está vigilada por presiones, por rutinas, por inercias, por la debilidad y la cobardía que nos hacen indignos de la libertad. El hombre es disipación, postuló, y el miedo a la disipación.
--Juan Carlos Onetti
¿CÓMO CONOCÍ SU TERNURA? No conmigo, sino con los niños –los de sus hermanos y primos, los de sus amigos, todos los niños–, como los amaba sin descanso. Ella conoce el amor por el amor a los niños. Y ese amor es una entrega ciega.
–¿Por qué no podés quererme como los querés a ellos?
–Solo puedo querer así a los niños. Ellos no son interesados, son inocentes, ellos… –se interrumpió, miraba el suelo–. Jamás me dejarían y solo piden que los quiera –eso era todo, como siempre: el miedo; ella no quiere ser abandonada.
–Pero te dejarán cuando crezcan.
–Precisamente, entonces ya no serán niños. Solo los adultos abandonan a quienes los quieren.
–Si me quisieras como los querés a ellos yo tampoco te dejaría, nunca. Ni siquiera cuando dejara de ser niño –pero no le hizo gracia.
–Nadie puede garantizar eso, ni siquiera vos –los dos miramos hacia la noche unos segundos, callados, luego ella continuó–. Yo sé que vos sos bueno. Y te lo merecés todo.
–Pero vos no podés dármelo –ella no dijo nada, luego yo continué–. O no querés, más bien.
–Tal vez sea lo mismo. Si vos pudieras quererme sin pedirme que yo te quiera como vos me querés…
–¿Qué?
–No sé. Tal vez…
–Tal vez te estás perdiendo de algo, ¿has pensado en eso? Que no es posible querer solo a medias, poniendo siempre un límite bien definido, como si después de ese límite todo estuviera condenado a irse a la mierda.
–¿Y no lo está?
–No lo sabremos, supongo, a no ser que querás ir a averiguarlo.
–No quiero sufrir.
–¿Preferís la indiferencia? ¿Preferís sacrificar…?
–¿Qué… la felicidad? –no disimuló la ironía.
–No sé, ¡no lo sé! ¿Preferís no tener… nada, negarte… eso, por el miedo a sufrir?
Ya no contestó. Desvió la mirada. Parecía que quería llorar y finalmente lloró, y yo también lloré.
–Te lo merecés todo –repitió mientras yo la miraba como se mira un paisaje, un cuadro o la oscuridad–. Y sí –confesó–, tal vez no me importa saber qué es lo que me pierdo, es que como no lo conozco no puede importarme, ¿ves?
Nada, yo no veía nada, solo la patencia del miedo. Y recordé nuestros primeros días de relación, cuando parecía que ella había estado toda su vida esperando una oportunidad como esta. No entendía cómo ahora… Ella no había tenido antes una relación así, me lo dijo. Tal vez había conocido el deseo, sí, el deseo sí; pero no la ternura. No sabía que un hombre podía ser tierno y paciente, ni sabía que alguien podría ser capaz de verdaderamente escucharla, de simplemente escucharla y besarle los ojos: también eso es hacer el amor –le había dicho una vez–, también eso.
Lloraba y me abrazaba como si lo que estuviera perdiendo no fuera a mí sino a sí misma. Se lo dije. Pero estaba más allá del habla. Solo me miraba y lloraba. Su mirada era eso, llanto.
–¿No es posible –insistí– que se pueda ser feliz sin que todo se convierta después en sufrimiento? ¿No es posible?
Ella asintió sin decir nada.
–Creés que es posible pero no para vos, ¿es eso?
–No puedo, no.
Y esa es toda la historia, no hay nada más que valga la pena contar; quizá no podía olvidar alguna catástrofe, quizá amando solo a los niños trataba de curarse de su propia niñez, salir de ella, y de él, de ellos: de todos los imbéciles que la han sumido en el miedo. ¿No es su miedo el miedo del mundo, el fracaso del mundo?
Habiendo llegado a cierto grado de lucidez ya no parece posible evitar la tristeza… Y encima tantas palabras ya vacías... El riesgo de la aniquilación… Tantas palabras que ya no hablan, que no nos dicen nada… ¿Felicidad? Quizá perderse de gozo a pesar de la posibilidad de un dolor absoluto. Solo es posible frente a esa posibilidad, al borde del máximo dolor: estar al tanto del anuncio de su presencia, saberlo ahí, ineludible… Y luego deleitarse en el borde de un barranco… Moldeamos una figurilla de barro: sabemos que podemos aplastarla… Elijo una violencia: amo; pero ella elige otra.
Ese día no hablamos más. Los dos lloramos, creo, un llanto apenas visible, y cada quien con sus propias razones.
Allí se había decidido todo. Lo demás fue la noche, caminar en la noche. Nada salva definitivamente. Ella sigue amando a los niños.
[9:36 a.m.]
_ _ _